«Una nueva vida filosófica ha sido encendida por otra vida filosófica» [1]
El origen de una vocación
Si quieres saber más de mi trayectoria intelectual, te cuento que me formé en la filosofía de Tomás de Aquino: por fuera, un sencillo monje dominico del siglo XIII, por dentro, un portento del pensamiento universal; para mí, el mayor de los filósofos.
Me llegó el impulso de su pensamiento por medio de una cadena intelectual que se remonta a la encíclica Aeterni Patris del papa León XIII, un documento que buscaba proteger la integridad del pensamiento católico frente a las embestidas de la modernidad en base a la figura central del monje [2].
Id a Tomás, proclamaba el documento [3]
Recibí una versión hispánica de ese impulso proveniente de Antonio Millán-Puelles, quien fuera maestro de mi profesor y amigo, don Juan Antonio Widow, un destacado tomista chileno, detonante de innumerables vocaciones filosóficas.
Fue Don Juan Antonio quien me presentó a Tomás de Aquino y a Aristóteles a los 17 años («hay que procurarse buenos maestros», solía decir en clase). Tuve la fortuna de ser su ayudante en algunos cursos y dirigió también mi tesis de licenciatura.
Pero lo más importante fue la amistad que trabamos, un tanto dispareja, porque nunca dejé de ser su aprendiz. Tenía una lucidez intelectual y una integridad moral de la que intentaba empaparme cuanto podía.
Lo visité asiduamente en su casa un par de veces al mes durante más de una década hasta que se mudó a Linderos para estar más cerca de sus nietos. Lamentablemente, me quedaba a casi dos horas de viaje.
A pesar de eso, nos escribíamos ocasionalmente.
En el último correo que le envié le comentaba acerca del nacimiento de mi primer hijo, cuya respuesta revela su hondura filosófica:
«Esperamos que la primera preocupación sea bautizarlo cuanto antes, para que desde ya esté bajo la tutela del Espíritu Santo. Espero que podamos vernos cuando termine la locura del Covid. Un abrazo para los padres y un beso para el hijo, Juan Antonio y Conchita» (29 de Agosto, 2020)
Falleció en diciembre de 2024 y no alcanzamos a despedirnos.
Maestro y discípulo
Con el tiempo he caído en la cuenta de que es necesario tomar una cierta distancia para advertir la grandeza propia de las cosas. Como sucede con los árboles: si estás muy cerca, verás que su tronco es grueso, pero no sabrás qué tan alto es si no te sitúas lejos, muy lejos, para verlo con perspectiva.
Mientras más grande es aquello que has de contemplar, más lejos te has de situar; de cerca, las cosas nobles son casi invisibles.
La distancia de la muerte permite apreciar a Don Juan Antonio como un tomista de fuste, católico hasta el tuétano, patriarca de una numerosa descendencia, que dejó una impronta imborrable en todos quienes asistimos a sus cursos, representando la figura irremplazable del maestro que encarna la filosofía sin transar sus principios vitales.
Porque la filosofía es la única disciplina en la que el existente está enteramente implicado, comprometido, y personalmente interpelado por aquello que investiga [4], de modo tal que el maestro comunica una vida más que un conjunto de afirmaciones [5]. Por eso:
«transmitimos a los demás no sólo lo que sabemos, sino también el tipo de persona que somos»[6]
En mi caso, soy filósofo antes de haber conocido la doctrina de Tomás, porque mis cuestionamientos de adolescencia tenían el vigor suficiente como para atormentarme por sobre los intereses propios de la edad. De joven tuve una epifanía en la que el ser se me presentó con una violencia brutal, embistiéndome hasta aturdirme. Desde entonces, las preguntas fundamentales nunca me dejaron; ni yo a ellas.
La segunda epifanía ocurrió en una clase en la que Don Juan Antonio nos hablaba sobre la doctrina del ser y la esencia de Tomás. La recuerdo como si fuera hoy, porque representó para mí un encuentro con la tribu de los filósofos, con quienes ya habían hablado de aquello que a mi me preocupaba y a nadie más de mi entorno parecía importarle.
Me di cuenta de que no estaba solo en esto, sino que había una larga tradición de hombres que habían abierto caminos, unos más transitables que otros, incluso señalado algunos sin salida.
Si la primera epifanía estuvo marcada por la soledad, que nunca parece abandonar del todo al pensador comprometido, la segunda estuvo marcada por la tribu de vivos y muertos de ese animal moderadamente gregario que es el filósofo [7].
Esto fue lo que me enamoró del estudio sistemático de la filosofía.
El enigma de Tomás
Recuerdo asimismo que mi profesor solía decir en clases que Tomás nunca ha sido un filósofo de moda, una afirmación que me ha rondado desde entonces.
¿Por qué nunca ha estado de moda un pensador tan extraordinario fuera del pequeño reducto católico irradiado por la Encíclica?
Mi primera impresión fue admitir que hay modas filosóficas favorables al postureo intelectual de sobremesa (que hoy se da en las redes antisociales) y Tomás no se presta fácilmente para ello.
Con su prosa sencilla, Tomás exige todo de ti como lector; al haber escrito en en un estilo escolástico, no se deja asimilar con soltura al lenguaje moderno.
La búsqueda, sin embargo, de una respuesta más contundente me llevó a tomar distancia del «tomismo», expresión que describe con mayor o menor fortuna al conjunto de los seguidores de este filósofo.
En ese sentido, mi distanciamiento se produjo de a poco, al ver que la figura de Tomás no ha podido desprenderse del impulso apologético de la Encíclica, más preocupada de cuidar la ortodoxia del pensamiento católico, obsesionada por la armonía de fe y razón, que de filosofar en clave posmoderna (que, dicho sea de paso, es inevitable).
La paradoja tomista
De este modo se puede sintetizar mi posición:
«Sin que Tomás lo quisiera, el afán de los tomistas que le sucedieron por presentarlo como el parangón del pensamiento donde fe y razón encuentran su distinta armonía [...]
Incluso Aeterni Patris, con su defensa del tomismo como sistema concluido frente al que todos los sistemas deben justificarse, no logró superar los mismos problemas para los que creía tener las respuestas» [8]
Mi dificultad con el tomismo está en que la figura de Tomás es una categoría históricamente problemática, que ha sido enfrentada desde una actitud depurativa por parte de sus seguidores.
Pues siempre habría un reducto originario que rescatar frente a las interpretaciones desviadas.
Filosofar se trataría nada más que de encontrar al verdadero autor por sobre las vicisitudes históricas que ha recibido la interpretación de su pensamiento, un fenómeno que ocurre con la mayoría de los autores clásicos. Yo también he pecado de esto.
No se trata de negarle calidad ni rigor a los seguidores de Tomás, que son muy buenos, sino que no existe ese Tomás que buscan. Hay tantos tomismos como perspectivas de interpretación [9]
En este sentido, el tomismo parece un movimiento de restauración de un orden que jamás existió, y entiendo que esto puede ofuscar a quienes están fuera del círculo. Julián Marías solía decirlo con su elegancia habitual:
«El neoescolasticismo —casi exclusivamente neotomismo— mira hacia el pasado, cree que la solución de los problemas, al menos en lo esencial, existe ya, que sólo es menester recordarla [...] sobre todo hacerla aceptar, quizá hacerla aceptable; en modo alguno descubrirla, inventarla, menos aún echarla de menos, buscarla sin tener la certidumbre previa de alcanzarla»[10]
Sin embargo, hay que tener en cuenta que ni en su propio tiempo Tomás fue una figura dominante, sino más bien marginal:
«La metafísica de Tomás de Aquino, en el contexto de la Alta Edad Media, era la de un pensador aislado. Era, con mucho, la menos común de las doctrinas escolásticas» [11]
En otras palabras:
«El aristotelismo escolástico era más bien un horizonte común, dentro del cual podían distinguirse múltiples interpretaciones, muy lejos de la imagen de la síntesis tomista como el coronamiento de un pensamiento doctrinalmente unitario» [12]
No todos los tomistas ignoran esto, por supuesto, pero hay algunos más conscientes que otros de su adecuado lugar histórico.
Por eso tomo a Tomás como inspiración para filosofar, pero sin ninguna intención apologética (no soy nadie para tamaña tarea).
No obstante, tratando de ir un paso más allá para responderme de manera definitiva por qué Tomás se resiste a las modas intelectuales, llegué a la conclusión de que su figura contiene una tensión interna irreconciliable para el pensamiento, casi como un fondo imperceptible y latente: la condena, rescate, y reivindicación clerical de su figura en el interior de la Iglesia Católica.
Pues, por una parte, el impulso de volver a la filosofía de Tomás no fue filosófico, sino clerical: promovido por las autoridades eclesiásticas.
Y, por otra, de igual manera se condenó su pensamiento en 1277 por parte de las autoridades clericales de la época, impulsada por el obispo de París, Esteban Tempier, bajo el mandato del papa Juan XXI. Y aunque ha sido motivo de discusión en qué medida apuntaban directamente contra su doctrina, algunas condenas fueron expresamente dirigidas «contra thomam». [13]
Los dos cabos de ese período, las condenaciones de 1277 y la encíclica Aterni Patris de 1879, conforman una tensión inherente al pensamiento católico. Un período de 600 años que, en vez de conformar una linealidad histórica progresiva, se curva sobre sí mismo como una serpiente que se come la cola.

¿Puedes ver la paradoja de que se condenó y reivindicó a Tomás en torno al mismo objetivo de preservar la ortodoxia de la fe frente a doctrinas peligrosas o amenazantes?
El mismo objetivo se usó para condenarlo y reivindicarlo: principio y fin.
Un sistema cerrado y autorreferencial.
El poder y lo impensable
Pero más importante y preocupante aún es el principio que subyace a los hechos: que la autoridad política tiene el poder suficiente para determinar los límites de lo pensable, definiendo lo que ya no se puede pensar por medio de la prohibición y la condena.
Por eso, «protección de la fe» quiere decir en este contexto cualquier medida autoritaria y coercitiva para proteger la ortodoxia del pensamiento. Se basa, en definitiva, en el poder político.
Y sí, estoy de acuerdo en que esto es oscurantismo puro y duro, pero te equivocas si piensas que eso ya se acabó. Todo lo contrario: ese impulso sigue hoy más vivo que nunca. La falacia está en identificar ese oscurantismo con una época histórica determinada, el Medievo, y no como algo propio del poder político.
La razón está en que el oscurantismo de todas las épocas se reivindica a sí mismo por medio de calificar las doctrinas contrarias, divergentes, o disidentes, como «peligrosas» por su carácter amenazante del pensamiento único, impartido por las clases dirigentes.
En este sentido, la condena oscurantista tiene una forma determinada, fácilmente reconocible como una estructura de control autoritario de la afirmación, que permite etiquetar a todo lo que se le opone como «negación», a la que le faltaría eficacia si no hubiera un poder efectivo detrás. De este modo se encuentran incluso hoy áreas a las que el pensamiento crítico sencillamente no puede aplicarse sin ser tildado de «negacionista».
Más allá del tomismo
¿Acaso en nuestra época no hay temas que se dan por descontado, como si excluyeran por principio el no poder ser revisables o pensables más a fondo? Sí -dicen- necesitamos el pensamiento crítico, pero cómo, dónde y cuándo nosotros te digamos.
Ese es el verdadero hecho a meditar, ya que incluso un pensador de la talla de Tomás cedió ante el poder de la autoridad, quedando rezagado por la historia de la filosofía. Los intentos posteriores de restituir su importancia, por medio de la canonización y estatuto de Doctor Común, surgieron cuando ya era demasiado tarde.
Se había abierto la caja de Pandora que preparó las condiciones para la modernidad protestante y su ciencia.
Por mi parte, tenía que encontrar algo en la propia obra de Tomás que me permitiera situarme afuera de esa tensión, y que he encontrado en la apertura de su espíritu filosófico, al ver que la filosofía no consiste en el estudio de las opiniones de los hombres, sino que se juega de cara a la contemplación de las cosas [14].
En este sentido, lo anterior revela que el esmero por recuperar la figura genuina de Tomás no es una actitud filosófica. De este modo Tomás te expulsa del tomismo.
Pero, si Tomás de Aquino no era tomista, ¿qué era sino?
Entre los estudiosos de su pensamiento, ha habido quienes pusieron la esencia del tomismo en la doctrina aristotélica del acto [15], y otros quienes se encaminaron a destacar el rol del Neoplatonismo en su doctrina [16]. Por eso Gilson decía que
«lo habían confundido con un aristotélico, radicalmente hablando no lo era» [17]
Lo cierto es que ni en uno ni en otro aspecto hay algo tan propio y original de su pensamiento como para ser llamado «tomismo» como algo radicalmente distinto del Platonismo. Tomás fue un pensador original, por eso no se lo puede reducir ni a Aristóteles, a los Neoplatónicos, o a San Agustín, y que sin embargo está inserto en el Platonismo.
De este modo me represento su figura como un maestro ilustre perteneciente a esa tradición abierta y no como un sistema cerrado de proposiciones lógicamente vinculadas.
Por eso para seguirlo no hace falta ser tomista, sino simplemente filósofo.
Y un filósofo que se precie de serlo es capaz de reconocer, como hacía Don Juan Antonio en sus clases, que la idea más original de Tomás es aquella según la cual el ser es el acto de la esencia, y que en su unión recíproca conforman la existencia. Dos principios -ser y esencia- tan simples como profundos.
A tal punto es original esta idea que Tomás la reclama como propia frente a Aristóteles [18], aunque por su humildad intelectual intenta remontarla a Boecio [19]. Esta originalidad es de los pocos lugares de su obra donde Tomás hace notar su autoría, diciendo «yo digo» [20], mostrándose humano en su deseo de que le reconozcan su gran descubrimiento (de que la idea es, de hecho, suya).
Y aunque se trata de una perla del pensamiento universal, que le da una gravedad inaudita a la estructura de la metafísica, la idea ya no se sostiene en nuestros tiempos.
Y digo esto, porque en un mundo donde ya no hay esencias, y el universo está descentrado, desenfocado del hombre, ¿el ser vendría a ser el acto de qué?
De nada.
Por eso: Nihilismo.
¿Qué queda, entonces?
La promesa de la tecnología frente a las necesidades que conforman la miseria existencial (el filósofo va al baño todas las mañanas tanto como la modelo de élite que se sube al Ferrari en Mónaco, ese gesto del papel es universal). Pareciera que, en efecto,
«la tecnología es el arte de no tener que experimentar nunca el mundo» [21].
O en una sola expresión: Nihilismo Tecnológico.
En este contexto quizás se pueda dimensionar a Tomás, porque de su pensamiento se desprende la Nada que nos asedia. Y acaso algún día se pondrá de moda como un maestro vivo, tal como me enseñó mi profesor.
A veces viene bien tomar distancia.
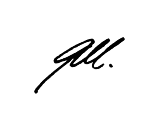
Si disfrutaste esta entrega de OjoVoraz, puedes:
📩 Suscribirte al boletín para recibirlo directo en tu bandeja de entrada.
🌀 Sumarte a OjoVoraz-Oculto para recibir fragmentos y adelantos de mis escritos.
Referencias Bibliográficas
- Gilson, Etienne. El Amor a la Sabiduría. Madrid: Rialp, 2015, p. 25. ↩︎
- Forment, Eudaldo. Id a Tomás. Principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomás. Madrid: Fundación Balmes, 2005. ↩︎
- One Hundred Years of Thomism. Aeterni Patris and Afterwards. A Symposium, ed. Victor B. Brezik. Houston: Center for Thomistic Studies, 1981. ↩︎
- Sellés, Juan Fernando. Antropología para inconformes. Madrid: Palabra, 2006, p. 26. ↩︎
- Caldera, Rafael T. Prólogo a Gilson, Etienne. El Amor a la Sabiduría. Madrid: Rialp, 2015, p. 6. ↩︎
- Ramos, Alice. “Studiositas and Curiositas: Matters for Self-Examination.” The Thomist 69, no. 2 (2005): p. 279. ↩︎
- Huxley, Aldous. Una Nueva Visita a Un Mundo Feliz. Buenos Aires: Sudamericana, 1958 (ed. en línea 2020), p. 26. ↩︎
- Cariño, Jovito. Re-thinking Catholic Philosophy: Alasdair MacIntyre and the Tension within Thomism. Diliman: University of the Philippines Press, 2016, p. 205. ↩︎
- González, Ángel Luis. “Metaphysics: Contemporary Interpretations.” En: Dictionary of Twentieth-Century Catholic Philosophers, ed. Gerald McCool. New York: Greenwood Press, 2006, pp. 402–404. ↩︎
- Marías, Julián. El Existencialismo en España. Madrid: Revista de Occidente, 1953, p. 11. ↩︎
- Robiglio, Andrea. Breaking the Great Chain of Being. Turnhout: Brepols, 2004, p. 57. ↩︎
- León Florido, Francisco. La condena de la filosofía. La Iglesia contra el pensamiento moderno. Madrid: Escolar y Mayo, 2018, p. 32. ↩︎
- León Florido, Francisco. La condena de la filosofía, p. 67, nota 95. ↩︎
- Tomás de Aquino. In De Caelo et Mundo, I l.22 nº8. ↩︎
- Manser, G. M. La esencia del Tomismo. Madrid: Gredos, 1947. ↩︎
- Clarke, Norris W. “The Limitation of Act by Potency: Aristotelianism or Neoplatonism.” International Philosophical Quarterly, vol. 2, no. 2 (1962): pp. 211–221. ↩︎
- Gilson, Etienne. El ser y los filósofos. Madrid: Rialp, 1979, p. 117. ↩︎
- Tomás de Aquino. Super Sententiarum, III d. 8 q. 1 a. 5 ad 2. ↩︎
- Mitchell, Jason. “Aquinas on Esse Commune and the First Mode of Participation.” Proceedings of the ACPA, vol. 92 (2018). ↩︎
- Tomás de Aquino. De potentia, q. 7 a. 2 ad 9. ↩︎
- (Max Frisch, Homo Faber 1959, 178) ↩︎



